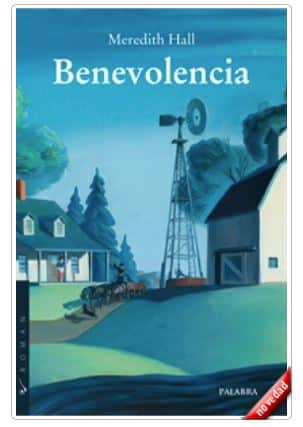El mes de noviembre no es el más alegre del calendario. Arrancamos con la fiesta de Todos los Santos para seguir con la de Todos los Difuntos y recordar uno de los pocos datos que tenemos por seguros en nuestra vida: que todos vamos a morir.
Ese «todos» incluye a nuestros mayores, -es ley de vida-, nos incluye a nosotros -preferimos el acelerado día a día a pensarlo demasiado- y, por desgracia, incluye también a nuestros hijos. Y eso ya no entra dentro del cajón desastre que llamamos «ley de vida».
La sola idea nos produce un dolor inenarrable. La realidad es muy difícil de asimilar. Quien ha perdido a un hijo sabe que ese dolor agudo que deja sin respiración va amainando, pero el atenazante dolor crónico, permanente, machcacón, imborrable, se queda de por vida.
Pensamos poco en la muerte y en la enfermedad
Nuestra sociedad piensa poco en esto. Las anteriores generaciones le dedicaban muchas horas a pensar en la muerte. Sobre todo porque la tenían tan cerca que la sentían allí mismo. Pocas eran las casas en las que no había fallecido uno de los hijos. Muchas madres morían en el complicado trance del parto. Y como varias generaciones compartían el mismo techo, la enfermedad y la muerte de los abuelos se experimentaba con una naturalidad hoy poco habitual.
Lo que cualquier persona de bien intentaba era estar preparado para la muerte, porque «no sabemos ni el día ni la hora». Y expresiones tan castizas como «que Dios nos pille confesados» demuestran cómo se vivía cada amanecer como un regalo.
Hoy todo ha cambiado, nadie piensa en morir y ensalzamos como «buena muerte» cualquiera que llegue sin previo aviso. Huimos del dolor con miedo profundo. Tratamos de acortar los plazos del sufrimiento. Confundimos el derecho a la vida y la dignidad de la persona con la ausencia de cualquier complicación física o mental. Hablar de estas cuestiones en sociedad se considera inadecuado, evitamos que los niños se acerquen ya no solo a la enfermedad y la muerte, sino incluso a la vejez. Y nos esforzamos por borrar cualquier arruga que sea atisbo de una biografía más vivida que por vivir.
El valor de la familia
He aprovechado este mes de noviembre para leer una novedad editorial: Benevolencia (Palabra, 2023). Es una novela exquisita en el fondo y en la forma, escrita a varias voces, que refleja el punto de inflexión que la pérdida de un ser querido marca en la historia de una familia hasta entonces prototipo de felicidad. Lo interesante del planteamiento de su autora, la reconocida Meredith Hall, es que no resulta naif ni cursi al plantear el espinoso tema de la muerte. Al contrario, dibuja personajes tan humanos que nos sentimos perfectamente reconocidos. Tampoco escamotea el dolor y el sufrimiento, que se alargan en el tiempo, que no se pasan con una pastillita milagrosa, pero deja abierta la senda de la esperanza que se fundamenta en el valor de la familia.
No es una novela amable, pero sí es imprescindible. Porque me ha ayudado mucho a reflexionar sobre eso que tenemos por seguro y no queremos verbalizar: la muerte, la nuestra, la de los demás. Y no lo hace desde un ángulo oscuro, sino mostrando cómo el camino de la vida bien vivida, de la que exprime cada minuto de cotidianeidad, es el recurso que necesitamos para curar las heridas -aunque dejen cicatrices- a base de amor.
María Solano Altaba. Directora de la revista Hacer Familia y profesora de la Universidad CEU San Pablo
Más información en el libro Benevolencia (Palabra 2023), de Meredith Hall
Lee aquí el primer capítulo del libro Benevolencia, de Meredith Hall
Te puede interesar:
– La enfermedad en la familia: ¿cómo afecta tener un hermano enfermo?
– Cómo explicar la muerte a un niño